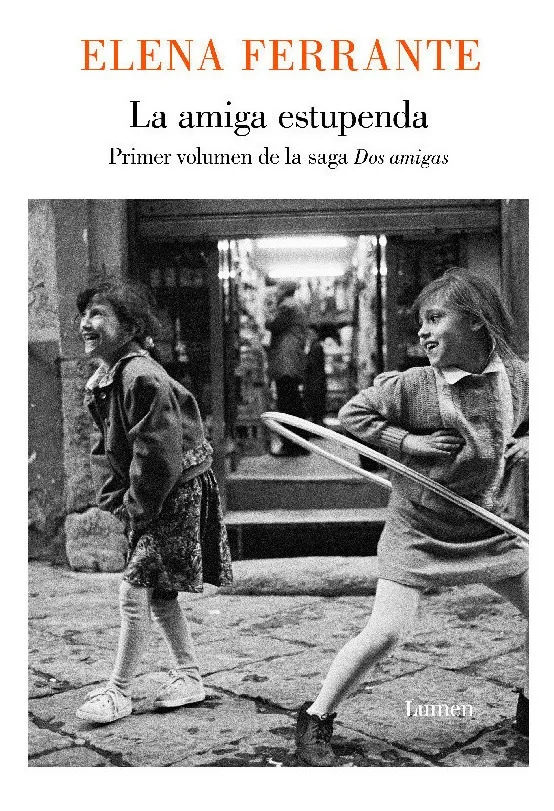
Fragmento
De Elena Ferrante
El día en que la maestra Oliviero se cayó de la tarima y se golpeó en un pómulo contra el pupitre, yo, como he dicho, la consideré muerta, muerta en el trabajo como mi abuelo o el marido de Melina, y me pareció que la consecuencia sería que Lila también moriría por el castigo terrible que iban a imponerle. Sin embargo, durante una temporada que no sé definir —breve, larga—, no pasó nada. Se limitaron a desaparecer ambas, maestra y alumna, de nuestros días y de la memoria.
Todo era muy sorprendente entonces. La maestra Oliviero regresó al colegio viva, y empezó a ocuparse de Lila no para castigarla, como nos habría parecido natural, sino para alabarla.
Esta nueva fase comenzó cuando del colegio mandaron llamar a la señora Cerullo, la madre de Lila. Una mañana el bedel llamó a la puerta y la anunció. A continuación entró Nunzia Cerullo, irreconocible. Ella, que como la gran mayoría de las mujeres del barrio iba siempre desgreñada, en chancletas y con ropa vieja y raída, apareció con traje de ceremonia (boda, comunión, confirmación, funeral), de color oscuro, un bolso negro reluciente, zapatos con algo de tacón que le martirizaban los pies hinchados, y le entregó a la maestra dos paquetitos envueltos en papel, uno con azúcar y otro con café.
La maestra aceptó de buen grado el regalo y, mirando a Lila que tenía la vista clavada en el pupitre, le dijo a la señora Cerullo y a toda la clase frases cuyo sentido general me desorientó. Cursábamos primer año de la escuela primaria. Estábamos empezando a aprender el alfabeto y los números del uno al diez. Yo era la mejor de la clase, sabía reconocer todas las letras, sabía decir uno, dos, tres, cuatro, etcétera, recibía continuos elogios por mi buena letra, ganaba las escarapelas tricolores que cosía la maestra. Sin embargo, a pesar de que Lila la había hecho caer y acabar en el hospital, la Oliviero le dijo por sorpresa que era la mejor de todos. Claro que era la más mala. Claro que había hecho eso tan terrible de lanzarnos bolitas de papel secante empapadas en tinta. Claro que si esa niña no se hubiese comportado de un modo tan indisciplinado, ella, nuestra maestra, no se habría caído de la tarima y hecho una herida en el pómulo. Claro que se veía obligada a castigarla continuamente con la vara o a ponerla de rodillas sobre trigo duro detrás de la pizarra. Pero había un hecho que, como maestra y también como persona, la llenaba de alegría, un hecho maravilloso que había descubierto días antes, por casualidad.
Aquí hizo una pausa, como si no le alcanzaran las palabras o como si quisiera enseñarle a la madre de Lila y a nosotras que casi siempre cuentan más los hechos que las palabras. Cogió una tiza y escribió en la pizarra (ahora no recuerdo qué fue, yo no sabía leer, por tanto me invento la palabra) «sol». Después le preguntó a Lila:
—Cerullo, ¿qué pone aquí?
En el aula se hizo un silencio cargado de curiosidad. Lila esbozó una media sonrisa, casi una mueca, y se inclinó hacia un lado, echándose encima de su compañera de pupitre, que mostró su fastidio con grandes aspavientos. Después leyó enfurruñada:
—Sol.
Nunzia Cerullo miró a la maestra, su mirada dubitativa rayaba en el pánico. En un primer momento la Oliviero no pareció comprender cómo era posible que aquellos ojos de madre no reflejaran el mismo entusiasmo que ella sentía. Pero después debió de intuir que Nunzia no sabía leer o que no estaba segura de que en la pizarra estuviese escrito precisamente «sol», y frunció el ceño. Entonces, en parte para aclarar la situación a la señora Cerullo, en parte para alabar a nuestra compañera, le dijo a Lila:
—Te felicito, pone exactamente eso, sol. —Después le ordenó—: Ven, Cerullo, sal a la pizarra.
Lila fue a la pizarra de mala gana; la maestra le tendió la tiza.
—Escribe pizarra —le dijo.
Muy concentrada, con letra temblorosa, trazando una letra más arriba, otra más abajo, escribió: «pizara».
La Oliviero añadió la segunda erre y la señora Cerullo, al ver la corrección, le dijo desolada a su hija:
—Te has equivocado.
Pero la maestra se apresuró a tranquilizarla:
—No, no, no; Lila tiene que practicar, eso sí, pero ya sabe leer, ya sabe escribir. ¿Quién le ha enseñado?
La señora Cerullo dijo bajando los ojos:
—Yo no.
—Pero ¿en su casa o en el edificio donde vive hay alguien que pueda haberlo hecho?
Nunzia negó enérgicamente con la cabeza.
Entonces la maestra se dirigió a Lila y, con genuina admiración, le preguntó delante de todas nosotras:
—¿Quién te ha enseñado a leer y a escribir, Cerullo?
Cerullo, pequeña, con el cabello, los ojos y la bata negros, el lazo rosa en el cuello y apenas seis años de vida, contestó:
—Yo.
7
Según Rino, el hermano mayor de Lila, la niña había aprendido a leer alrededor de los tres años mirando las letras y los dibujos de su silabario. Se sentaba a su lado en la cocina mientras él hacía los deberes y aprendía más de lo que conseguía aprender él.
Rino tenía casi seis años más que Lila, era un muchacho valiente que destacaba en todos los juegos del patio y de la calle, especialmente en el lanzamiento de la peonza. Pero leer, escribir, hacer cuentas, aprender poemas de memoria, no eran cosas para él. Tenía menos de diez años cuando Fernando, su padre, para enseñarle el oficio de zapatero remendón empezó a llevárselo todos los días a su cuchitril, en una callejuela pasada la avenida, donde tenía su zapatería de viejo. Cuando nosotras, las niñas, nos los encontrábamos, le notábamos el olor a pies sucios, a empella vieja, a cola, y nos burlábamos de él, lo llamábamos suelachinelas. Tal vez por eso se jactaba de ser el origen de la habilidad de su hermana. Pero en realidad nunca había tenido un silabario, y no se había sentado un solo minuto, jamás, para hacer los deberes. Era imposible entonces que Lila hubiese aprendido de sus fatigas escolares. Lo más probable era que hubiese entendido precozmente cómo funcionaba el alfabeto gracias a las hojas de periódico con las que los clientes envolvían los zapatos viejos, y que su padre llevaba algunas veces a casa para leer a su familia las crónicas más interesantes.
En cualquier caso, que las cosas hubiesen sido de un modo o de otro, el hecho era el mismo: Lila sabía leer y escribir, y de aquella mañana gris en que la maestra nos lo reveló me quedó grabada sobre todo la sensación de debilidad que esa noticia dejó en mí. La escuela, desde el primer día, me había parecido un lugar mucho más bonito que mi casa. Era el lugar del barrio en el que me sentía más segura, iba muy emocionada. En clase prestaba atención, hacía con el mayor de los cuidados todo aquello que me mandaban, aprendía. Pero sobre todo me gustaba gustarle a la maestra, me gustaba gustarles a todos. En casa era la preferida de mi padre y mis hermanos también me querían. El problema era mi madre, con ella no había manera de que las cosas funcionaran. Me parecía que, ya por entonces, cuando yo tenía poco más de seis años, mi madre hacía lo imposible por darme a entender que yo era algo superfluo en su vida. Yo no le caía bien a ella y ella tampoco me caía bien a mí. Me repugnaba su cuerpo, y ella probablemente lo intuía. Era medio rubia, de ojos azules, opulenta. Pero no se sabía nunca hacia dónde miraba su ojo derecho. Y tampoco le funcionaba la pierna derecha, la llamaba la pierna dañada. Cojeaba y su paso me inquietaba, sobre todo de noche, cuando no podía dormir y recorría el pasillo, iba a la cocina, regresaba, y vuelta a empezar. A veces la oía aplastar con taconazos furiosos las cucarachas que se colaban por la puerta de entrada, y me la imaginaba con ojos enfurecidos como cuando se enfadaba conmigo.
Seguramente no era feliz, las tareas de la casa la consumían y el dinero nunca alcanzaba. Se enojaba a menudo con mi padre, conserje en el ayuntamiento, le decía a gritos que debía ingeniárselas, que así no podíamos salir adelante. Se peleaban. Pero como mi padre no levantaba la voz ni siquiera cuando perdía la paciencia, yo siempre me ponía de parte de él y en contra de ella, aunque a veces le pegara y conmigo se mostrara amenazante. El primer día de clase había sido él y no mi madre quien me dijo: «Lenuccia, sé aplicada con la maestra y te dejaremos estudiar. Pero si no eres aplicada, si no eres la más aplicada, papá necesita ayuda e irás a trabajar». Aquellas palabras me habían dado mucho miedo y, aunque las hubiese pronunciado él, yo sentí que mi madre se las había sugerido, se las había impuesto. Les prometí a los dos que sería aplicada. Y las cosas fueron enseguida tan bien que a menudo la maestra me decía:
—Greco, ven a sentarte a mi lado.
Era un gran privilegio. La Oliviero siempre tenía a su lado una silla vacía en la que hacía sentar a las mejores alumnas como premio. En los primeros tiempos yo me sentaba continuamente a su lado. Ella me incitaba con muchas palabras de ánimo, alababa mis rizos rubios y así reafirmaba en mí las ganas de hacer las cosas bien: todo lo contrario a lo que hacía mi madre, que, cuando yo estaba en casa, dejaba caer sobre mí tal cúmulo de reproches, a veces de insultos, que me entraban ganas de retirarme a un rincón oscuro y rogar por que no me encontrara más. Después ocurrió que la señora Cerullo se presentó en el aula y la maestra Oliviero nos reveló que Lila iba mucho más adelantada que nosotras. Y no solo eso: empezó a llamarla más a ella para que se sentara a su lado. No sé qué causó dentro de mí aquel desclasamiento, hoy me resulta difícil expresar claramente, con fidelidad, lo que sentí. En un primer momento tal vez nada, algo de celos, como todas. Pero seguramente fue por aquella época cuando nació en mí una preocupación. Pensé que, aunque las piernas me funcionaban bien, corría permanentemente el riesgo de quedarme coja. Me despertaba con esa idea en la cabeza y saltaba de la cama para comprobar si mis piernas seguían siendo normales. Tal vez por eso me obsesioné con Lila, que tenía unas piernitas flaquísimas, raudas, y las movía siempre, pateaba incluso cuando estaba sentada al lado de la maestra, hasta tal punto que la mujer se ponía nerviosa y no tardaba en mandarla de vuelta a su sitio. Algo me convenció, entonces, de que si iba siempre detrás de ella, si seguía su ritmo, el paso de mi madre, que se me había metido en el cerebro y no me abandonaba, dejaría de amenazarme. Decidí que debía guiarme por aquella niña, no perderla nunca de vista, aunque se molestara y me echara de su lado.
8
Es probable que esa fuese mi forma de reaccionar a la envidia y al odio para sofocarlos. O quizá disimulé de ese modo la sensación de subordinación, la fascinación de la que era presa. Me ejercité para aceptar de buen grado la superioridad de Lila en todo, y también sus vejaciones.
Además la maestra se comportó de un modo muy sensato. Claro que a menudo llamaba a Lila para que se sentase a su lado, pero daba la impresión de que lo hacía más para que se estuviese quieta que para premiarla. De hecho, siguió elogiándonos a Marisa Sarratore, a Carmela Peluso y, sobre todo, a mí. Me dejó brillar con una luz intensa, me animó a ser cada vez más disciplinada, cada vez más diligente, cada vez más aguda. Cuando Lila salía de sus turbulencias y me superaba sin esfuerzo, la Oliviero primero me elogiaba a mí con moderación y después pasaba a ensalzar la habilidad de ella. Yo sentía mucho más el veneno de la derrota cuando las que me superaban eran Sarratore o Peluso. Pero si quedaba segunda después de Lila, adoptaba una expresión mansa de conformidad. Creo que en aquellos años tuve miedo de una sola cosa: de que en las jerarquías establecidas por la Oliviero dejaran de asociarme a Lila; dejar de oír a la maestra que decía con orgullo: «Cerullo y Greco son las mejores de la clase». Si un día hubiese dicho: las mejores son Cerullo y Sarratore, o Cerullo y Peluso, me habría muerto en el acto. Por eso empleé todas mis energías de niña no en llegar a ser la primera de la clase —me parecía imposible conseguirlo—, sino en no descender al tercero, al cuarto, al último puesto. Me dediqué al estudio y a muchas otras cosas difíciles, fuera de mi alcance, únicamente para seguirle el ritmo a esa niña terrible y deslumbrante.
Deslumbrante para mí. Para todos los demás alumnos, Lila era solo terrible. De primero a quinto curso de primaria fue, por culpa del director y un poco también de la maestra Oliviero, la niña más detestada del colegio y del barrio.
Al menos dos veces al año el director obligaba a las clases a competir entre ellas con el fin de identificar a los alumnos más brillantes y, en consecuencia, a los maestros más competentes. A la Oliviero le gustaba esta competición. En conflicto permanente con sus compañeros, con los que a veces parecía a punto de llegar a las manos, la maestra nos usaba a Lila y a mí como prueba fehaciente de lo buena que era ella, la mejor maestra de la escuela primaria de nuestro barrio. Por eso, a menudo nos llevaba a recorrer las demás aulas, incluso fuera de las ocasiones indicadas por el director, para competir con otros alumnos, niños y niñas. A mí normalmente me enviaban en misión de reconocimiento para sondear el nivel de preparación del enemigo. En general, ganaba pero sin exagerar, sin humillar ni a los maestros ni a los alumnos. Yo era una niña de rizos rubios, bonita, feliz de exhibirme, pero no descarada, y transmitía una impresión de delicadeza que enternecía. De modo que si resultaba la mejor recitando poemas, diciendo las tablas de multiplicar, haciendo divisiones y multiplicaciones, enumerando que los Alpes eran marítimos, cocios, grayos, peninos, etcétera, los demás maestros me prodigaban, pese a todo, una caricia, y los alumnos notaban cuánto me había esforzado para memorizar todos esos datos y por eso no me odiaban.
El caso de Lila era distinto. Ya en primer curso de primaria estaba más allá de toda competición posible. Más aún, la maestra decía que si se empeñaba un poco muy pronto podría examinarse de segundo y, con menos de siete años, pasar a tercero. Más tarde, la diferencia aumentó. Lila hacía mentalmente cálculos complicadísimos, en sus dictados no había un solo error, hablaba siempre en dialecto como todos nosotros, pero, si se terciaba, sacaba a relucir un italiano de manual, echando mano incluso de palabras como «avezado», «exuberante», «como usted guste». De manera que cuando la maestra la hacía entrar en liza a ella para que dijera los modos o tiempos verbales o resolviera problemas, saltaba por los aires toda posibilidad de poner al mal tiempo buena cara y los ánimos se caldeaban. Lila era demasiado para cualquiera.
Además, no dejaba un solo resquicio para la benevolencia. Reconocer su habilidad significaba para nosotros, los niños, admitir que jamás lo habríamos conseguido y que era inútil competir, y para los maestros, suponía reconocer que habían sido niños mediocres. Su rapidez mental tenía algo de silbido, de brinco, de dentellada letal. Y en su aspecto no había nada que actuara como atenuante. Iba desgreñada, sucia, en las rodillas y los codos llevaba siempre costras de heridas que nunca tenían tiempo de curarse. Los ojos grandes y vivísimos sabían volverse escrutadores, y antes de cada respuesta brillante, lanzaban una mirada que parecía no solo poco infantil, sino quizá ni siquiera humana. Cada uno de sus movimientos indicaba que no servía de nada hacerle daño porque, sea cual fuere el cariz que tomaran las cosas, ella habría encontrado el modo de causarte mucho más daño a ti.
El odio era pues tangible, yo lo percibía. Le tenían antipatía tanto las niñas como los niños, pero ellos más abiertamente. De hecho, por un motivo muy suyo y secreto, la maestra Oliviero disfrutaba llevándonos sobre todo a aquellas clases en las que se podía humillar no tanto a las alumnas y maestras como a los alumnos y maestros. Y el director, por motivos igualmente muy suyos y secretos, favorecía sobre todo las competiciones de ese tipo. Más tarde llegué a pensar que en el colegio apostaban dinero, incluso cantidades importantes, por aquellos encuentros nuestros. Pero exageraba: tal vez no fuera más que una manera de que afloraran viejos rencores o de permitir que el director tuviera en un puño a los maestros menos buenos o menos obedientes. El hecho es que una mañana a nosotras dos, que entonces cursábamos segundo, nos llevaron nada menos que a una clase de cuarto, la del maestro Ferraro, donde estaban Enzo Scanno, el hijo malvado de la verdulera, y Nino Sarratore, el hermano de Marisa al que yo amaba.
A Enzo lo conocíamos todos. Era repetidor y por lo menos en un par de ocasiones lo habían exhibido en las aulas con un cartel colgado al cuello en el que el maestro Ferraro, hombre de pelo cano, cortado a cepillo, alto y delgadísimo, cara pequeña y llena de marcas, ojos alarmados, había escrito «burro». Nino, por el contrario, era tan bueno, tan dócil, tan silencioso, que era conocido y querido en especial por mí. Como es natural, académicamente hablando Enzo era menos que cero y lo vigilaban de cerca solo porque era pendenciero. Nuestros rivales en cuestiones de inteligencia eran Nino y —según descubrimos después— Alfonso Carracci, tercer hijo de don Achille, un niño muy cuidadoso, que iba a segundo como nosotras, de siete años aunque parecía más pequeño. Se notaba que el maestro lo había convocado a cuarto curso porque confiaba más en él que en Nino, que tenía casi dos años más.
Hubo cierta tensión entre la Oliviero y Ferraro por aquella convocatoria imprevista de Carracci, después empezó la competición delante de las clases reunidas en una sola aula. Nos preguntaron los verbos, nos preguntaron las tablas de multiplicar, nos preguntaron las cuatro operaciones, primero en la pizarra y luego mentalmente. De ese detalle en especial me quedaron grabadas tres cosas. La primera es que el pequeño Alfonso Carracci me derrotó enseguida, era tranquilo y exacto, lo bueno de él era que no disfrutaba venciéndote. La segunda es que Nino Sarratore, ante la sorpresa de todos, no contestó casi nunca a las preguntas, se quedó embobado como si no entendiera lo que le preguntaban los dos maestros. La tercera es que Lila le hizo frente al hijo de don Achille con desgana, como si no le importara que pudiera ganarle. La escena se animó cuando llegaron los cálculos mentales, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Pese a la desgana de Lila, que a veces se quedaba callada como si no hubiese oído la pregunta, Alfonso empezó a perder puntos, se equivocaba sobre todo en las multiplicaciones y las divisiones. Por otra parte, si el hijo de don Achille cedía, tampoco Lila estaba a la altura, de modo que parecían más o menos empatados. Fue entonces cuando ocurrió algo imprevisto. Nada menos que en dos ocasiones, cuando Lila no contestaba o Alfonso se equivocaba, desde los últimos pupitres, se oyó la voz llena de desprecio de Enzo Scanno que decía el resultado correcto.
Aquello asombró a la clase, a los maestros, al director, a mí y a Lila. ¿Cómo era posible que alguien como Enzo, perezoso, incapaz y delincuente, resolviera mentalmente cálculos complicados mejor que yo, que Alfonso Carracci, que Nino Sarratore? De golpe fue como si Lila hubiese despertado. Alfonso quedó eliminado enseguida y, con el permiso orgulloso del maestro, que se apresuró a cambiar de campeón, se inició el duelo entre Lila y Enzo.
Los dos se hicieron frente durante largo rato. En un momento dado el director, pasando por encima del maestro, pidió al hijo de la verdulera que se acercara a la tarima y se colocara al lado de Lila. Enzo dejó el último banco entre las risitas nerviosas suyas y de sus acólitos, pero después se puso junto a la pizarra, frente a Lila, ceñudo e incómodo. El duelo siguió con cálculos mentales cada vez más difíciles. El niño decía el resultado en dialecto, como si se encontrara en la calle y no en el aula, y el maestro le corregía la pronunciación, pero la cifra siempre era la correcta. Enzo parecía muy orgulloso de ese momento de gloria, él mismo estaba maravillado de lo bueno que era. Después empezó a ceder, porque Lila se había despertado definitivamente y lucía sus ojos escrutadores, muy decididos, y contestaba con precisión. Al final, Enzo perdió. Perdió pero sin resignación. Empezó a maldecir, a gritar obscenidades horribles. El maestro lo mandó ponerse de rodillas detrás de la pizarra, pero él no quiso. Le aplicaron palmetazos en los nudillos, lo arrastraron de las orejas y lo pusieron en penitencia en el rincón. Y así terminó el día de clase.
A partir de entonces la pandilla de los chicos empezó a tirarnos piedras.
Suscribite a nuestro boletín
Todos los meses te va a llegar un boletín con textos, películas, podcast y contenidos exclusivos. Sumate a nuestra comunidad!
2025 © Todos los derechos reservados | By 105 Studio